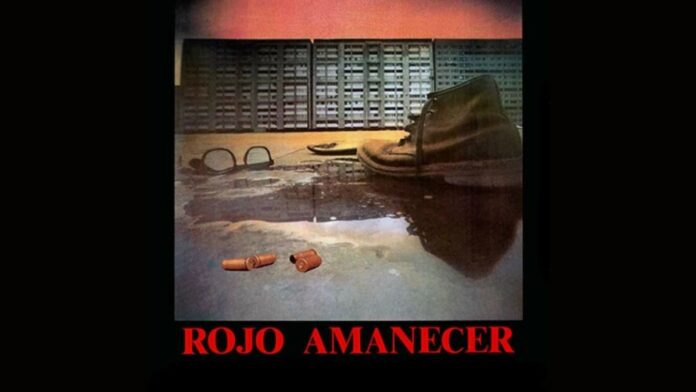En 1990 se estrenó Rojo amanecer, la película mexicana dirigida por Jorge Fons que rompió el silencio oficial sobre la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Más que una obra cinematográfica, se convirtió en un acto de memoria y resistencia cultural, mostrando cómo el arte puede reflejar la realidad social, denunciar la represión y desafiar la censura que, incluso hoy, persiste en torno a este episodio histórico.
Dirigida por Jorge Fons y escrita por Xavier Robles y Guadalupe Ortega, la cinta aborda uno de los capítulos más dolorosos de la historia moderna de México: la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando fuerzas del Estado abrieron fuego contra estudiantes y civiles en la Plaza de las Tres Culturas. Y aunque su rodaje había concluido en 1989, su estreno se retrasó por meses debido a censura gubernamental.
La película elige un enfoque claustrofóbico: una familia de clase media en un departamento de Tlatelolco vive en carne propia la irrupción de la violencia estatal. En el elenco figuran nombres emblemáticos como Héctor Bonilla, María Rojo, Jorge Fegan, Demián y Bruno Bichir, Ademar Arau y Eduardo Palomo.
Contexto histórico: el 68 mexicano
El 2 de octubre de 1968 se inscribe en un año de agitación mundial. En México, estudiantes de diversas instituciones, organizados en el Consejo Nacional de Huelga, exigían libertad política y democratización. La respuesta fue la represión: la Operación Galeana, ejecutada por el Ejército y el Batallón Olimpia, derivó en una matanza cuyas cifras exactas aún se disputan.
Hasta hoy, este episodio representa una herida abierta en la memoria colectiva. Cada año, marchas y actos conmemorativos recuerdan que “2 de octubre no se olvida”.
Una filmación en la sombra
Realizar Rojo amanecer fue un acto de resistencia cultural. Las autoridades de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) advirtieron a los cineastas que “no se metieran con el 2 de octubre”. Aun así, Jorge Fons y su equipo filmaron en secreto en un set que recreaba un departamento de Tlatelolco.
Al finalizar, la película fue “enlatada”: guardada sin exhibición por meses. Solo tras negociaciones políticas y cortes al metraje incluido un final que mostraba con más crudeza la presencia militar se autorizó su proyección. Su estreno en 1990, en la Cineteca Nacional y salas comerciales, desató un impacto inmediato: las funciones se llenaban y el público respondía con consignas, como si la sala se transformara en espacio de memoria.
El lenguaje de la censura y el fuera de campo
Fons optó por mostrar la masacre desde adentro de un hogar. El fuera de campo los ruidos de disparos y gritos que llegan desde la ventana se convierte en un recurso estético y, a la vez, en reflejo de la censura: lo innombrable permanece en sombras.
La trama también ilustra la fractura generacional: el abuelo revolucionario, el padre burócrata y los hijos estudiantes encarnan diferentes visiones de México frente a la violencia.
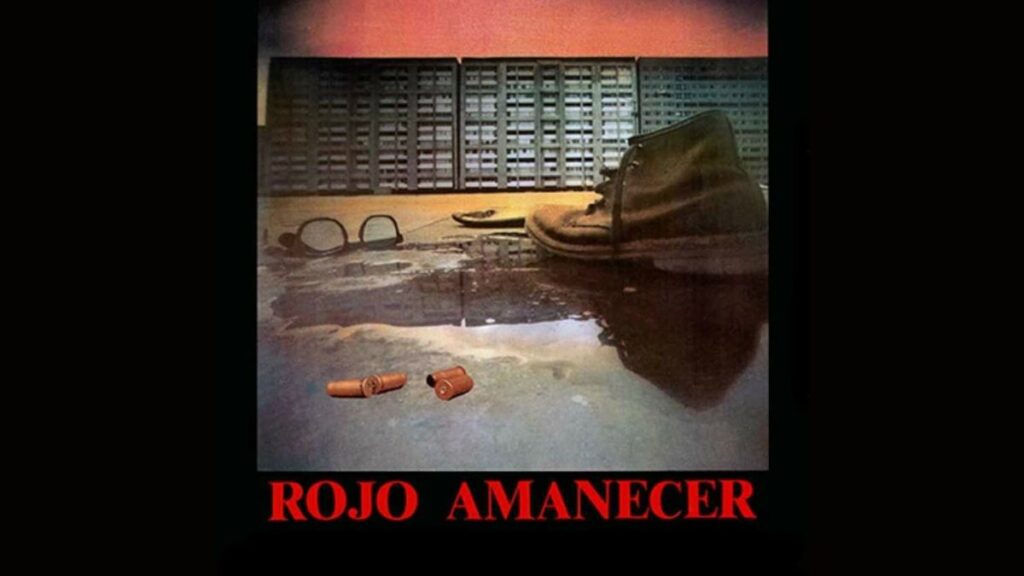
Reconocimiento y legado
A pesar de su bajo presupuesto, Rojo amanecer se consolidó como hito del cine político mexicano. Fue galardonada con múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actor y Actriz. Más allá de los reconocimientos, la cinta abrió un debate nacional: el cine podía hablar de lo que el Estado quería silenciar.
Hoy, sigue proyectándose en fechas conmemorativas, reafirmando su papel como vehículo de memoria histórica. Representa cómo el arte refleja la realidad social y desafía la censura, convirtiéndose en puente entre pasado y presente.
El arte frente a la represión
El caso de Rojo amanecer demuestra que el arte no solo entretiene, también denuncia y preserva. En un país donde el poder político intentó borrar el recuerdo de Tlatelolco, el cine se alzó como testimonio. El arte, en este caso, se volvió memoria colectiva y resistencia frente al olvido.